X
El Hijo de la Delfina
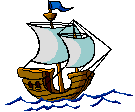
-¿Qué son esas luces allá hacia la
costa? -preguntó Felipe.
-Deben ser ellos.-contestó Picaporte. 
Los cinco hombres se dirigieron raudos hacia el lugar de
donde procedían los destellos. Pisaban con precaución
el terreno. Sabían que un desliz entre los matorrales
podría significar la posibilidad letal de una serpiente.
Caminaron con apremio hacia la costa para movilizarse a
lo largo con más seguridad. El viento amenazaba con
sacar los arbustos de raíz. Las alimañas salían
de sus refugios a ampararse en otros que les depararan más
protección.
Cada vez se distinguía con mayor claridad las luces
que irradiaban tres teas. Sinamaica con la agilidad de una
gacela llegó hasta el lugar con rapidez; parecía
estar familiarizado sin haber estado antes en ese territorio.
Felipe lo seguía muy de cerca.
-¿Valentín has logrado ver algo?
-Todavía no, pero dice Bienaventurado que no tarda
en salir.
Bienaventurado y Hernández aguardaban con inquietud
a que algo o alguien emergiera del mar. De repente, ante
la sorpresa de los dos hombres una lluvia de chasquidos
los empapaba al tiempo que un grupo de cinco delfines emergía
del agua. Todos parecían seguir a un líder.
Este nadó con confianza a los pies de Bienaventurado,
quien se agacho para acariciarle la cabeza.
Bienaventurado se irguió y emitió un silbido
más agudo de lo ordinario. Para ello se valió
de un fragmento de hueso que llevaba consigo. El resto de
los cetáceos se aproximó hasta él.
Ante la extrañeza de sus allegados, Pettit se desnudó
para arrojarse al mar, los delfines nadaron tras él.
Desde la orilla la concurrencia presenció como el
Capitán se montaba sobre el lomo de uno de ellos
para cabalgarlo como si se tratara de un potro. Desde aquel
instante no cabían más dudas para Valentín
Hernández. Todas sus sospechas se esclarecían:
Walter Pettit constituía uno de esos extraordinarios
casos en el que un ser humano sería abrigado por
una madre con aletas. Aquello representaba una visión
inolvidable para los filibusteros. sólo Juan bienaventurado
sonreía y comulgaba secretamente con esa inusitada
escena. Era el prefacio de un secreto reservado desde los
tiempos en que recogió y protegió al recien
nacido que había sobrevivido gracias al instinto
maternal de una delfina.
La luna se reflejaba sobre las lustrosas espaldas de los
Guamachines. Aquella que liderizaba al grupo se acercaba
con sigilo hasta la orilla. De pronto como si e hubiesen
conocido desde siempre, Pettit desmotó y se despidió
del animal. Entre ellos parecía establecerse una
estrecha comunicación umbilical. Pettit salió
del mar, se vistió y procuró dirigir la atención
de sus compañeros que aún no salían
de su estupor.
-¡Amigos allá va, esa fue su despedida! Del
agua emergió y reapareció de un salto en el
aire, emitió un chillido de bebe burlón y
volvió a sumergirse para desaparecer ésta
vez. Los demás la siguieron para esfumarse también.
El mar semejaba un imponente espejo, capaz de refractar
la luz de la luna por toda su superficie. Veraniego y Hernández
habían apagado las teas. Ahora los hombres eran iluminados
por el resplandor de plata.
El silencio de regreso entre ellos a Villa Macolla era total.
En la taberna, algunos hombres beodos dormían unos
sobre los otros en el patio. Adentro, la música había
cesado y el ambiente transpiraba somnolencia. Estaba por
amanecer y los filibusteros atravesaron raudos la única
vereda que divide a Villa Macolla. Felipe se detuvo en una
espaciosa choza arrullada por el viento, el resto siguió
su caminata en dirección al Mirador. Aún con
el canto del gallo era dudoso que los filibusteros embriagados
desde las primeras horas de la noche despertaran. No obstante,
frente a cualquier amenaza procedente del mar, siempre se
seleccionaba un vigía, capaz de permanecer despierto,
lúcido y dispuesto a dar la voz de alarma.
A los pies del Mirador, Pettit se despidió de Bienaventurado
y sus invitados para trepar hasta a cima donde despuntaba
la casa. Entró sigiloso, raspó antes el suelo
con la espada para prevenirse de las serpientes. Yokoima
dormía. Caminó con seguridad en la oscuridad
hasta yacer en la hamaca y acurrucarse a su lado.

|